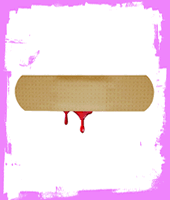|
Gladys Tzul Tzul
Instituto Amaq’
“El poder del pueblo está en el servicio” Así es como dice la
poderosa consigna que ha dado vida, fuerza y continuidad a los 48 cantones de
Totonicapán. Explicaré de manera rápida
y sucinta el significado de dónde viene la capacidad política de defenderse y
de cuidar la vida en Totonicapán y de cómo por siglos Totonicapán ha sido
epicentro de rebeliones indígenas que se hermanan con las luchas de otros
pueblos indígenas. La energía está en la estructura comunal asamblearia que
nombra y sujeta a sus autoridades
Explico, la fuerza social y la energía política brota de los hombres y las mujeres que viven en las comunidades y comparten
la gestión del agua, de caminos, de bosques comunales. Con esta explicación
pretendo analizar la decisión de la asamblea de la Junta de Autoridades
Comunales de los 48 cantones, misma que se realizó el sábado 15 de julio del
corriente en Totonicapán. La conclusión y con acta número 41 es que no se avala
la participación de la Junta Directiva en eventos que se organicen sobre la
regulación del derecho de la Consulta.
En los días anteriores, las comunidades comenzaron a
interpelar a sus alcaldes comunales acerca de ¿Qué posición tomaran frente a la
consulta?, Había mucha expectativa sobre la respuesta, de tal manera que la información
se trasladó casi de manera automática en las casas y en los medios de
comunicación. ¿Cómo leemos este acto?
Propongo que lo interpretemos como la fuerza y energía política que se produce en las asambleas de las comunidades que sujeta a sus
autoridades. Cabe aclarar, que en
Totonicapán existen 5 juntas directivas. Por eso el poder del pueblo reside en el k’ax
k’ol que la junta de baños, las dos juntas de alguaciles y la de recursos
naturales realizan para cuidar el pueblo y eso al mismo tiempo genera una serie
de contra presos políticos al interior y
nos presenta una real relación entre asambleas y alcaldes comunales.
Cuando en octubre o noviembre cada comunidad nombra a sus a
juntas de autoridades comunales, también
les entrega la responsabilidad de cuidar a la comunidad, los mojones, la
fuentes de agua, los salones comunales, los archivos, los enseres; también se
le nombra para que organice y produzca la deliberación de la asamblea. No hay
una consigna que personalice el poder, ni existe nada parecido. Por tal
razón, todas las actividades que los
alcaldes comunales realicen y que afecten el bienestar de todas y todos tienen
que ser analizadas y avaladas por las asambleas. Y la Junta directiva, tiene la
doble función de rendir cuentas políticas a las 48 comunidades, pero también a
las comunidades que los nombraron.
La decisión de las asambleas de Totonicapán de no participar
en los eventos que regulen o reglamenten la consulta, se enlaza y concuerda con
la ya generalizada negativa y crítica que las autoridades indígenas a nivel nacional ya han manifestado, es clara
la postura de las alcaldía de los ixiles, qanjobales, qeqhies, achis, xincas,
chortis, kakchiqueles y la lista sigue. En comunicados, conferencias de prensa
y encuentros de autoridades la postura es clara no se apoya ningún proceso por
estandarizar un complejo proceso de autonomía. Las comunidades con sus autoridades comprenden que la política
comunal históricamente tiene al mecanismo de la consulta como una de sus ramas
más visibles para deliberar y decidir; comprenden también que la autonomía
política no se puede regular y tutelar por un ministerio y por eso interpretan
como una amenaza la estandarización de la consulta. Los análisis que se realizo
en el encuentro de autoridades indígenas en Cobán el 12 y 13 de julio dejaron claro que la
consulta es un derechos propio de cada comunidad y que no se puede regular. Interpretan que es una regulación que beneficia a los empresarios a quienes les
conviene detener la fuerza comunitaria para defender la vida.
Así también lo manifestaron en un comunicado más de 10
organizaciones de mujeres indígenas de Totonicapán, quien el 28 de junio
sentaron su posición sobre la consulta, en el espíritu del comunicado se manifiesta
que exigen que se respete las decisiones de la comunidades de no querer
reglamentar la consulta libre e informada. Las mujeres indígenas también han declarado que que regular la consulta
favorece a las empresas para la ocupación capitalista de sus territorios y eso
es provocar y generando violencia contra
la mujer, porque son las mujeres una de las primeras afectadas por el despojo
de tierras. (Tzununija’; 2017)
En los 48 cantones, también la asamblea es contundente. No
avalan la regulación de la consulta, estas luchas por detener la
estandarización y regulación muestran la potencia y vigor de las asambleas
comunales y que el poder del pueblo está en el servicio. Todo lo que se haga a espaldas de las
asambleas se hace de manera personal.
Las asambleas comunales de Totonicapán relanzan la potencia y la lucha
comunal que nos enseñaron Atanasio Tzul, Lukas Akiral, Felipa Tzoc, Andrés Cutz, José Batz, Juan
Yax, Manuel Tot.