Autor: Juan Carlos Vázquez Medeles
En la escritura histórica del proceso armado en
Guatemala, la cercanía temporal fricciona con diversos espectros que oscilan en
dicho quehacer. Los obstáculos políticos, culturales, epistémicos e
individuales que implica la memoria se plantean como un desafío a vencer en la
reconstrucción, interpretación o reinterpretación de los hechos. En el estudio
del periodo una de las particularidades centra el interés en el rescate de
personajes memorables, cuya participación ha sido matizada desde las cuestiones
ideológicas que se insertan en la producción intelectual. Diversos nombres
provenientes de la primera ola guerrillera permanecen en el imaginario
colectivo con relación al desarrollo del conflicto armado guatemalteco,1 tal es el caso de Rogelia Cruz
Martínez, quien fue Miss Guatemala en 1959 y murió asesinada
en 1968 por su participación con la organización político-militar denominada las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR).
El trabajo que abordamos permitirá ubicar el
proceso de construcción de Rogelia Cruz como personaje relevante e icónico de
la lucha revolucionaria, así como destacar la importancia que tuvo en el
itinerario de los acontecimientos y su influencia como parte de una
constelación concerniente a la dinámica de la organización a la que perteneció.
Al tomar en cuenta las limitaciones para reconstruir históricamente un
escenario de posguerra y aprovechando las posibilidades que abre el repaso historiográfico,
recurrimos a las fuentes orales y hemerográficas como ejercicio memorístico
enfocado en la participación y presencia de la reina de belleza en el acontecer
guatemalteco, para considerar las contradicciones y fricciones entre la memoria
y la historia, que apuntalan a situarse como aporte en la recuperación de la
memoria histórica.
La rebeldía
En la segunda mitad del siglo XX, el devenir
histórico guatemalteco permaneció convulso por la violencia política que generó
el conflicto armado interno, mismo que enmarcó la
confrontación durante 36 años y cuya génesis convergió en un escenario
latinoamericano donde se instauraban las ideas revolucionarias del triunfo del Movimiento
26 de Julio (M26-7) en Cuba y la influencia ideológica que trasladó
consigo; ello impulsó la emergencia de los primeros brotes rebeldes en el país
centroamericano y las líneas político-ideológicas que fueron seguidas durante
el periodo del enfrentamiento.
La fecha del 13 de noviembre de 1960 significó la
materialización del descontento de un sector de la institución castrense
guatemalteca,2 puesto que se llevó a cabo la
asonada militar a través de la Logia del Niño Dios;3 su sometimiento provocó que
algunos de los principales protagonistas tuvieran que salir del país, aunque
tiempo después volvieron para encabezar incipientes grupos insurrectos. Uno de
ellos, el Frente Alejandro de León Aragón-Movimiento 13 de Noviembre (MR13),
inició sus acciones armadas en enero de 1962 y fue encabezado por los tenientes
Marco Antonio Yon Sosa (El Chino) y Luis Turcios Lima (Herbert) quienes,
en conjunción con otros grupos políticos guatemaltecos, consolidaron el
movimiento armado.4
Dichos grupos se conjugaron con la tendencia radicalizada
del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), matizada por una
línea política beligerante y antecedida por su III Congreso -celebrado
del 20 al 22 de mayo de 1962-, donde señalan estar "en disposición de
utilizar cualquier forma de lucha en consonancia con la situación
concreta".5 Posteriormente, el PGT preparó al
grupo denominado Movimiento 20 de Octubre (dirigido por el
exjefe de las fuerzas armadas, Coronel Carlos Paz Tejada),6 que se identificó con la Revolución
de Octubre de 1944. La improvisación y la inexperiencia de los combatientes
impidieron la consolidación de la guerrilla de Concuá, que el
11 de marzo fue desarticulada y desmovilizada.7 Años más tarde reaparecieron algunos
miembros, uno de ellos -Rodrigo Asturias (Gaspar Ilom)- comandó
la Organización del Pueblo en Armas (ORPA).
En diciembre de ese año los grupos
político-militares guatemaltecos conformaron las Fuerzas Armadas
Rebeldes con la conjunción del MR13, el Frente Revolucionario
12 de Abril (formado por estudiantes), el Movimiento 20 de
Octubre y el PGT, quien a través del Frente Unidad
Revolucionaria (FUR) desarrolló el aparato político como instancia
legal. Por su parte, el MR13 quedó al frente de la cuestión militar en la que
Marco Antonio Yon Sosa fue designado jefe de las nuevas FAR.8
En la historia inmediata de Guatemala el
levantamiento militar del 13 de noviembre de 1960 significó la apertura de un
calendario de 36 años, donde el enfrentamiento ideológico derivó en matices
bélicos y violencia institucionalizada. En este calendario existen nombres que
dan cohesión a dicho evento y a la propia lucha revolucionaria. Sin embargo, la
dinámica fue extendida en la primera ola guerrillera, donde las organizaciones
político-militares se replantearon a sí mismas al penetrar en la conciencia
guatemalteca. A la par, los nombres de esos oficiales levantados fueron el
referente de los individuos que configuraban el ideario insurgente. Por su
parte, la Sierra de las Minas9 se constituyó como la geografía
donde el combatiente materializaba las ideas de transformación. Sin duda la
mujer, complemento de los ideales, estuvo presente en su realización, siendo
Marta Aurora de la Roca y Clemencia Paiz Cárcamo las primeras que tomaron el
fusil en pro de su patria.10 Pero, más allá de lo que representó
la montaña para el movimiento revolucionario, la ciudad fue
parte de la geografía donde se movilizaron los grupos guerrilleros, y es aquí
donde la vida de una mujer aprehende -con h- la revolución y la embellece. Pero
volvamos atrás, aun antes de la asonada militar del 13 de noviembre.
Mientras Cuba conformaba el gobierno devenido del
triunfo revolucionario del M26-7, Estados Unidos buscó detener la consolidación
de este gobierno y lo abatió con medidas económicas y proyectos que inmiscuían
a los países latinoamericanos, como las medidas ofrecidas por la Comisión
Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) y su desarrollismo11 como paradigma económico, que
penetró en Guatemala con la imagen de modernización que dibujaban dichas
medidas.
 Así, a principios de junio de 1959, la Dirección
General de Turismo de Guatemala y la Cervecería
Centroamericana, S. A., convocaron a la elección de Miss
Guatemala, otorgando a la ganadora un premio de mil quetzales y los
gastos pagados para el certamen Miss Universo en Long Beach,
California.12 Al tiempo que el diario El
Imparcial daba seguimiento del concurso en sus páginas, denunciaba las
"Actividades comunistas de algunos centroamericanos, en Bonn,
Alemania",13 donde Otto Castillo14 destacaba como delegado del VII Festival
de la Juventud.
Así, a principios de junio de 1959, la Dirección
General de Turismo de Guatemala y la Cervecería
Centroamericana, S. A., convocaron a la elección de Miss
Guatemala, otorgando a la ganadora un premio de mil quetzales y los
gastos pagados para el certamen Miss Universo en Long Beach,
California.12 Al tiempo que el diario El
Imparcial daba seguimiento del concurso en sus páginas, denunciaba las
"Actividades comunistas de algunos centroamericanos, en Bonn,
Alemania",13 donde Otto Castillo14 destacaba como delegado del VII Festival
de la Juventud.
El 20 de junio del mismo año Rogelia Cruz Martínez
se inscribió como participante del concurso de belleza, junto a otras 50
mujeres, aproximadamente.
Las actividades del certamen comenzaron el domingo
28 de junio, en la Posada Belem en Antigua Guatemala, siguieron con un desfile
alegórico el sábado 4 de julio por la Sexta Avenida de la Zona 1, centro
histórico de la ciudad, y culminaron con la coronación, el sábado 11 de julio,
de Rogelia como Miss Guatemala, con apenas 17 años de edad. El
embajador estadounidense, Lester D. Mallory, fue quien le colocó la banda
simbólica como parte del atuendo correspondiente.15
Mientras el estallido de bombas sorprendía a la
embajada estadounidense y al arzobispado, y la cacería de presuntos comunistas
se iniciaba en la capital, la reina de belleza guatemalteca participaba en Long
Beach, del 18 al 25 de julio. El imaginario popular configuró la idea de que el
discurso de presentación no respondió a los usos y costumbres de dichos
eventos, puesto que ella habló de la Guatemala que sentía -no de la que los
organizadores querían mostrar-, como parte de la construcción de un paradigma
de la mujer guerrillera. Todo ello mientras los cubanos conmemoraban el sexto
aniversario del asalto al cuartel Moncada y Guatemala
recordaba el segundo aniversario luctuoso de Carlos Castillo Armas,16 declarando el 26 de julio fecha
máxima del anticomunismo.17 Y 15 meses después, la Logia
del Niño Dios inauguraría el calendario del conflicto armado
interno guatemalteco.
La reina
Rogelia nació el 31 de agosto de 1941, hija del
pianista Miguel Cruz Franco18 y de Blanca Martínez; ambos
progenitores perecieron en 1955 en un lapso de dos meses, por lo cual ella y
sus hermanas menores empezaron a vivir con su abuela materna. Sus estudios
primarios los realizó en la Escuela Dolores Bedoya de Molina, posteriormente
estudió en el Instituto Normal Central de Belén para Señoritas de
Guatemala, de donde egresó con el título de Maestra en Educación
Primaria, en octubre de 1959,19 tan sólo unos meses después del
certamen de Long Beach. Posteriormente ingresó a la Universidad de San
Carlos de Guatemala (USAC) para estudiar Arquitectura. No obstante, su
representación de Guatemala duró poco, y mostró su descontento al salir a las
calles durante los acontecimientos que enfrentó la dinámica de su país.
[…]
Aunque los proyectos modernizadores beneficiaron a
un sector de la población, la necesidad de una fuerza motora en la incipiente
industrialización impactó en la enseñanza institucional, de modo que los
planteamientos educativos fueron dirigidos a la formación de mano de obra
calificada, capaz de enfrentar las exigencias del mercado.20
Sin embargo, la modernidad desarrollista del
gobierno guatemalteco llegó al sector rural de manera insignificante, en donde
se develaron las contradicciones del modelo económico y la pobreza acrecentó,
dando pie a fricciones que agudizaron el conflicto bélico entre los actores
sociales, pero sin que ello fuera determinante en la lucha política del país.
Se vislumbraron las desarticulaciones inherentes21 en Guatemala, que la mostraron
como una sociedad dependiente, lo que acentuó las incongruencias de las
relaciones económicas, sociales y políticas, y exhibió así las disparidades de
los efectos de la modernización. En breve, se trató de un crecimiento concentrador
y excluyente.22
Las disparidades del modelo desarrollista
ocasionaron una crisis social en la ciudad capital. En tanto, la combatividad
de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) y el Consejo
Superior Universitario (CSU) de la USAC impulsó el llamamiento a la
huelga general, que desembocó en el asesinato de tres estudiantes23 y acrecentó el descontento de la
población ante la arremetida del gobierno de Ydigoras Fuentes en las llamadas Jornadas
de Marzo y Abril de 1962 en las que, según Moisés Evaristo Orozco
Leal, Rogelia Cruz formó parte del Comité Clandestino, integrado
por estudiantes de diversos centros educativos, incluso instituciones privadas.
La represión condujo a las armas a sectores universitarios organizados, como el Frente
Unido Estudiantil Guatemalteco Organizado (fuego), del que se
desprendió el Movimiento 12 de Abril como grupo guerrillero.24
La preocupación de Rogelia por transformar la
realidad de su patria debió ser la razón que la llevó a incorporarse a la lucha
revolucionaria, donde, en palabras de Julio César Macías (César
Montes):
Ella colaboraba transportando armas, transportando
gente y dando su casa, ella vivía con gemelas, sus dos hermanas eran gemelas, y
las educaba como si fuera madre de ellas, pero Rogelia era una persona que se
preocupaba por ella, por sus hermanas, por sus estudios, y todavía por la
lucha. Nos daba cobertura, en esa casa yo llegué a vivir, y usaba eventualmente
Turcios Lima. Era un encanto de mujer con una cultura muy especial, no era la
típica reina de belleza de ahora que no saben hilar por lo redondo, sino que era
una mujer muy culta. Y ella, siempre durante la lucha anduvo con una pastilla
de cianuro en la bolsa, porque nosotros en esa época habíamos decidido que uno
no podía dejarse capturar.25
Ella, Rogelia, fue partícipe del primer ciclo
revolucionario, mismo que enfrentó pugnas ideológicas en su seno ante la
cuestión de la línea política a seguir.26 Militó mientras la
contrainsurgencia guatemalteca dio los primeros golpes devastadores al
movimiento, en la intersección de diversos factores como la candidatura de los
hermanos Méndez Montenegro,27 el pacto con los militares para
asumir la presidencia por parte de Julio César, y la eliminación de
aproximadamente 33 militantes del PGT28, hecho conocido como el caso de
los 28 desaparecidos.29
Algunos dirigentes del movimiento revolucionario
lograron escapar a la abatida de marzo, así las FAR secuestraron a tres
personajes con presencia política importante: el presidente del Organismo
Judicial, Romeo Augusto de León; el vicepresidente del Congreso, Héctor
Menéndez de La Riva; y el secretario de Prensa de la Presidencia, Baltasar
Morales de la Cruz -en la operación murieron Luis Fernando Morales, hijo de
este último, y Pointán Canizales, su chofer-30. No obstante, con la fuga de uno estos
personajes, la falta de respuesta y el desinterés por parte del gobierno, los
guerrilleros decidieron liberar a los otros dos retenidos. Fernando Morales de
la Cruz, hijo de Baltasar Morales, contradice la versión al señalar un
intercambio de detenidos, y destaca la relación estrecha de su tía Rogelia con
los acontecimientos, ubicándolos aproximadamente en agosto de 1966, mes de
cumpleaños de la reina de belleza:
A la vuelta a la manzana de nuestra casa, durmió
también José María Ortiz Vides, uno de los comandos urbanos involucrado en el
secuestro y los asesinatos, y capturado posteriormente, y después canjeado por
mi padre, como regalo de cumpleaños de mi tía Rogelia de sus compañeros
guerrilleros. Ortiz Vides estuvo preso en el Segundo Cuerpo de la Policía, que
queda en la once avenida, a 70 metros de la casa de Rogelia, y a 100 de la de
Luis Fernando, todo en una misma manzana.31
Posteriormente, enfrentó el duelo por la muerte del
comandante Luis Turcios Lima en un accidente automovilístico; la separación de
las FAR y el PGT; y el asesinato del poeta Otto René Castillo, quien murió
torturado y quemado en el cuartel militar de Zacapa, en la Sierra de las Minas,
junto a Nora Paiz, cuando ambos pertenecían al Comité de Propaganda y
Educación del Frente Guerrillero Édgar Ibarra, lejos
de imaginarse que ella sería una víctima del sistema que institucionalizaba la
violencia.
El calvario
El 27 de agosto 1965 Rogelia, junto con una de sus
hermanas, fue detenida por infringir el decreto número 9, Ley de
defensa de las instituciones democráticas. Sin embargo, al no
demostrarles dicho "crimen", la auditoría de guerra las dejó en
libertad. Su situación cambiaría drásticamente en noviembre de 1967, cuando
Rogelia conducía su automóvil acompañada de una niña,32 presumiblemente con rumbo a
Quetzaltenango, donde Leonardo "Nayito" Castillo Johnson -hijo de
Leonardo Castillo Flores, dirigente histórico del PGT y desaparecido en marzo
de 1966- la esperaba. Como relata José Cruz, primo de Rogelia:
Mi prima, Rogelia Cruz Martínez tuvo un accidente
en la carretera panamericana yendo de Chimaltenango a Quetzaltenango, en donde
una niña pequeña que iba con ella, murió en un accidente, ella volcó,
aparentemente la niña jugando le tapó los ojos, ella iba manejando y la niña le
tapó los ojos por atrás, eso la llevó a un vuelco en un pequeño carro que
tenía, un Ford Anglia, carrito pequeño de fabricación inglesa.
Ella fue capturada por la policía y fue internada en la cárcel de
Chimaltenango. Mi familia inmediatamente puso manos a la obra para liberarla, y
después de ciertos trámites y acciones, más o menos de un mes que estuvo presa,
fue liberada a finales de diciembre de 1967. [...] Estando en la casa de mi
tío, Antonio Cruz Franco, en la Av. Bolívar llegó "Nayito" Castillo
Johnson, que era el responsable de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del
PGT, las FAR que se formaron después de la división de las FAR (Rebeldes) con
el PGT, y dijo que ellos la iban a cuidar mejor y se la llevó. Días después
supimos que en una casa de la Colonia, Jardines de Tikal había sido secuestrada
Rogelia junto con otra mujer. En cuanto se supo del secuestro de Rogelia, mi
tío Antonio comenzó a interponer recursos de exhibición ante la Corte
Suprema de Justicia, recuerdo que íbamos toda la familia a hacernos
presentes para exigir el aparecimiento de Rogelia, ahí en ese edificio,
recuerdo lo sombrío de esas gestiones donde nadie respondía nada, donde el
Estado de derecho era prácticamente inexistente, en donde nos veían más bien
como apestados, como personas que no tenían que ser tomadas en cuenta o
recibidas.33
El recurso de exhibición fue publicado en el Diario
Imparcial,34 destacando dos aspectos: por un
lado subraya las amenazas dirigidas a Rogelia distribuidas en volantes el 14 de
diciembre de 1967, por pertenecer al movimiento revolucionario, aun antes del
referido accidente. Por el otro lado, la incomodidad de las autoridades que
interpretaron el habeas corpus como una ofensa en la que:
"se denigra y atenta contra la dignidad de los jueces y magistrados del
organismo judicial y contra la majestad de la justicia".35 Pese a la indignación de los
miembros de la institución, al día siguiente la situación se agravó, como es
relatado por José Cruz:
Tenía yo 17 años, estaba yo en vacaciones, algunos
amigos nos habían invitado para que fuéramos a jugar boliche y en eso recibimos
la noticia que había aparecido el cadáver de Rogelia en Escuintla, y de ahí,
nunca más volví a jugar boliche. [...] para nosotros fue una prueba emocional y
un evento muy impactante en la formación de nuestra conciencia política y
personal. El agudo sentimiento de injusticia, el sentimiento de exigir venganza
y reparación [...].36
El cuerpo fue dejado bajo un puente del arroyo
Culajaté, en el kilómetro 84 de la carretera que une a Escuintla con Santa
Lucía Cotzumalguapa. El brutal asesinato apenas se vislumbraba en los medios
escritos,37 a la vez que se combinaba con notas
de presuntos ajusticiamientos de la FAR.38
No obstante, el impacto alcanzó dimensiones
imposibles de ocultar, y los resultados de la autopsia fueron el golpe que recibió
la población:
a) Un trauma cráneo-encefálico, sin fractura
pero que la fuerza del golpe que lo produjo pudo ser la causa de muerte; b) un
edema agudo del pulmón; c) rastros de un tóxico metálico, que pudo haber
causado envenenamiento [...] En las manos y en los pies presentaba señales que
podían atribuírsele a grilletes.
El presidente Julio César Méndez Montenegro mandó
un telegrama al jefe de la Policía Nacional pidiéndole que:
"Active por todos los medios a su alcance investigación hecho criminal víctima
señorita Rogelia Cruz Martínez. A toda costa debe esclarecerse. Manténganme
informado".39 El jefe policiaco a quien era
destinado el mensaje fue señalado como uno de los más cruentos torturadores de
los años sesenta, el coronel Máximo Zepeda Martínez, quien además fue cónsul en
Tapachula, Chiapas. El ejército guatemalteco le otorgó el grado de general.
Zepeda Martínez fue señalado como el responsable directo en el caso de los 28
desaparecidos y miembro dirigente del grupo paramilitar Nueva
Organización Anticomunista (NAO) del cual llevó a cabo la consigna del
grupo: "Comunista visto, comunista muerto". La crueldad con que se
caracterizaron sus acciones fue paralizada por miembros del PGT40 el 22 de marzo de 1980, cuando lo
ajusticiaron. A dicho personaje se le atribuye el asesinato de Rogelia.
El cuerpo de Rogelia fue llevado al Cementerio
General,41 acompañado tanto por su familia
como por personas de diversos sectores de la sociedad guatemalteca. Durante el
sepelio algunos oradores dirigieron sus palabras para despedir a la reina de
belleza, desde representantes de la AEU -como el orador Carlos Orantes Trócoli-
hasta el poeta Alberto Velázquez, quien escribió para ella un adiós titulado: Un
anatema y un miserere, uno de sus versos dice: "Mañana otros
crímenes nefandos borrarán el horror del presente multiplicado crimen".42 Que quizá, era lo que se esperaba,
el olvido de la población, dejando el escarmiento a la mujer guerrillera, donde
el impacto inmediato de los testigos y conocidos de la víctima era parte del
método contrainsurgente conocido como overkill (sobrematar),43 con lo cual la violencia descargada
al cuerpo, agonizante o muerto, es extrema para ejemplificar la voluntad de
aniquilar al opositor. Sólo que en este caso, como diría César Montes:
Fue muy duro para nosotros, que la habíamos
conocido personalmente, pero fue muy duro para el país, porque era decirle al
país: "Miren, ni a la reina de belleza vamos a respetar, ni a la Miss
Guatemala, nada". El que pensó que al matarla la eliminaba, la
inmortalizó [...] se equivocó.44
César Montes no estaba equivocado, la sociedad
guatemalteca repudió el hecho. Y la organización político-militar a la que
perteneció Rogelia, también tendría sus propias reacciones ante el asesinato de
la reina de belleza.
La enmienda
Los actos seguidos por parte de Leonardo
"Nayito" Castillo Johnson, pareja sentimental de Rogelia, así como
miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR-Revolucionarias)45 llevaron a la muerte del coronel
del Estado Mayor John Daniel Webster y el comandante de la sección naval Ernest
A. Munro, agregados militares de la Embajada estadounidense.46 José Cruz percibió dichas acciones
como una situación punitiva, explicando que:
Nayito se lanzó a una cacería […]
Pese a la dinámica que tuvo la primera ola
guerrillera, los acontecimientos previos de la contrainsurgencia -principalmente
el asesinato de los miembros del buró político del PGT en marzo de 1966-,
mostró la estrategia de inteligencia castrense a través del programa Public
Safety División de USAID al mando del coronel Rafael Arriaga Bosque.55 Posteriormente, los asesinatos
selectivos fueron parte de dicha táctica. En tanto que la reacción impulsiva de
Leonardo Castillo Johnson tras la muerte de Rogelia Cruz trastocó la seguridad
de las autoridades guatemaltecas, se desató la persecución de presuntos
"facciosos" ante la relevancia política de los occisos. Así, el
presidente Julio César Méndez Montenegro declaró el mismo día de las acciones
un Estado de alarma por 30 días, en el cual limitó las garantías individuales
de la ciudadanía, disponiendo una serie de artículos en los que se apoyaron
para hacer una gran cantidad de detenciones, como lo refiere el artículo 6°:
"Las personas contra quienes existieren indicios fundados de que actúan
para alterar el orden público, podrán ser detenidas sin necesidad de mandato
judicial o apremio".56
[…]
El asesinato de Rogelia Cruz Martínez devino en una
madeja violenta de acontecimientos, entre la pugna ideológica que enfrentó
Guatemala, con un saldo humano costoso. Las FAR continuaron perdiendo cuadros
de importancia política para su estructura, lo cual las orilló a un repliegue
estratégico para su fortalecimiento. Así el reordenamiento estructural fue
obligado, lo cual se reflejó en su iv Congreso desarrollado a
finales de 1969, donde la organización optó por la estrategia de guerra
revolucionaria popular (de carácter prolongado).60
El icono
En el espectro cultural revolucionario es patente
la presencia de sus protagonistas, y la configuración de paradigmas obtiene, a
través de los mártires, la personificación de la ideología. En ellos se
materializa la praxis ética y política por la cual se está dispuesto a
trasponer el proyecto utópico sobre la vida. Al mismo tiempo, como Enrique
Camacho Navarro expone, dicha creación icónica es:
Una aproximación al imaginario que se construye
desde la resistencia, desde la rebeldía, no sólo incluye la percepción que se
tiene por parte de los detentadores del poder: también debe ponerse atención en
la imagen que el propio rebelde ofrece de sí mismo. Su figura, antepuesta a la
fuerza dominante, está ubicada a la cabeza de aquel imaginario con el que se
pretende sustituir al imaginario "oficial".61
No obstante, la muerte es el punto de trascendencia
para los iconos revolucionarios, que implica la reproducción de la imagen del
nuevo mártir como resultado del enfrentamiento político violento. En el caso
del asesinato de Rogelia se ha dicho mucho, se ha escrito poco sobre lo que
ella representa y lo que es para el movimiento insurgente. Fue una mujer que
pisó las pasarelas para ser elegida como una de las más bellas, en un espacio
de comercialización de cuerpos, ideas, costumbres, en aras de un imaginario de
Nación proyectado desde el Estado y, sin duda, para poner cuñas en el ambiente
político internacional; sin embargo, encontró en la lucha la dignidad y, con
ella, entregó su vida.
Un aspecto implícito en la construcción iconográfica
dentro de la consolidación identitaria es la situación de género, la cual, en
un enfrentamiento político con tintes bélicos en la sociedad latinoamericana
-en particular en Guatemala-, asienta la simbolización del cosmos a partir de
una jerarquización patriarcal, en la que no sólo se percibe de esta manera,
sino que se reproduce y se reacomoda consecuentemente desde esta concepción.
Para Ricardo Melgar Bao, el despliegue simbólico, dentro de lo que llama el
proceso ritual,62 se vincula a dicha apreciación
homocéntrica:
La construcción cultural de las virtudes
violentistas en las guerrillas latinoamericanas, exaltan un patrón de
simbolización fuertemente masculinizado, que juega con la equivalencia entre lo
viril y lo heroico, combatir como ofrendar o perder la vida es cosa de machos,
independientemente de que haya o no guerrilleras ejemplares o heroicas. Los
referentes femeninos tienen que ver con el reposo del guerrero y su soñada
"muerte chiquita" o la más temida muerte real.63
La reconstrucción de la vida de los
revolucionarios, en este caso de Rogelia Cruz, semeja las hagiografías que
narran hazañas gloriosas y la reivindicación del camino del santo, donde su
comportamiento es ejemplar y fervoroso del ideal cristiano. El martirio, como
preámbulo del deceso, enfatiza la violencia corporal a que fueron sometidos
para consolidarse como paradigma del buen religioso (creyente)64 o del buen revolucionario
(militante).65 Beatriz Cortez indaga en la obra de
Roque Dalton para enfatizar el culto a la muerte del guerrillero
latinoamericano, donde los difuntos sobrepasan la vida de los vivos como parte
de un virtuosismo inherente al martirio, y señala que: "Derivado de la
teología cristiana y aumentado por los principios revolucionarios, el culto a
la muerte promovía la cultura del sacrificio".66 En el mismo sentido, Melgar Bao
puntualiza que:
Al interior del universo guerrillero cobra
visibilidad la ceremonialización de la muerte, uno de cuyos capítulos centrales
tiene que ver con la construcción de su martirologio en un complejo proceso de
repolitización, resemantización y apropiación de sentidos y valores propios de
la religiosidad.67
La eternización de la vida de Rogelia, y de todo
guerrillero caído, emerge en el momento de su deceso para transitar a su no
muerte, en la que permanecerá la experiencia como parte del panteón
revolucionario, con la reproducción de su imagen en el espectro cultural propio
de la resistencia para evocarse como compañero de lucha, entre el misticismo
religioso y el ideario teórico marxista, encontrando un sentido en la cultura
latinoamericana, en la que -sin duda- el proceso de asunción de la muerte,
rompe el esquema ideológico para fortalecer el sentido popular de la
trascendencia.68 "La propia narrativa letrada y
militante apela a la hibridación de estas mitologías del renacer del
guerrillero".69 Probablemente el sufrimiento físico
de Rogelia durante la tortura fue demasiado, la mímesis que abstrae Mario
Roberto Morales de ese momento plantea una posibilidad bajo este sentido:
Soy la hoja seca desprendida para siempre del árbol
a fin de ejercer su papel en este sacrificio sin testigos: puedo, sin embargo,
arrojarles mi propio cadáver mutilado a los ojos a quienes se conmueven con el
dolor ajeno. De qué puedo preocuparme, si soy el lirio del campo que no
necesita más vestido ni más alimento que este atuendo glorioso y esta dádiva de
malograda entrega a la muerte como quien se interna emocionado en un pasaje
hacia otra manera de vivir [...] Si habrá testigos.70
Es aquí que la trascendencia de la reina de belleza
empezó, su nombre se convirtió en sinónimo de lucha, de la belleza de la
participación revolucionaria y del ímpetu femenino como parte de la
transformación. Rogelia Cruz se apropió de plazas, más allá de las disputas
estudiantiles, y con sólo decir o leer "Otto está vivo, Rogelia está viva,
vos estás muerto", la congruencia, la dignidad y el sacrificio estuvieron
presentes, homenajeada por un grupo de artistas que elevó su imagen a través
del pincel del artista plástico Arnoldo, El Tecolote, Ramírez
Amaya.
[…]
 Por su parte, en el momento de la realización de
los murales y tras el enfrentamiento con las autoridades universitarias y
elementos de la policía, se puso atención a lo que sucedía en el interior de la
USAC75 a partir de un conjunto de artistas
y estudiantes universitarios. Es Ramírez Amaya quien continúa la narración:
Por su parte, en el momento de la realización de
los murales y tras el enfrentamiento con las autoridades universitarias y
elementos de la policía, se puso atención a lo que sucedía en el interior de la
USAC75 a partir de un conjunto de artistas
y estudiantes universitarios. Es Ramírez Amaya quien continúa la narración:
Hacía un año, empezamos Palma Lau y yo, como al mes
se integró el "Bolo" Flores, como a los tres meses éramos cuarenta, a
los seis meses éramos seiscientos, y el día ese, irreverencia al tope,
¡marimbas! pero los murales ya no se pudieron hacer tampoco con la misma
calidad [...] el slogan de la Universidad dice: "Id y enseñad a todos",
entonces le dimos vuelta y decía: "Id y aprender de todos" y con el
logotipo de Coca-Cola decía: "sino, Comer-Caca", ese es mío, ese es
el que más escándalo hizo, el del gorila, había otro mural que decía:
"Mujer, en tu lucha debes incluir el fusil" y estaba el retrato de
Rogelia Cruz, yo hice un retrato de Rogelia Cruz desde una fotografita pequeña
logré sacarla y el ojo bellísimo [...].76
La polémica sobre la realización de los murales
llegó a la prensa capitalina;77 por un lado las declaraciones de
quienes rechazaron la acción -como el rector Rafael Cuevas del Cid, el escritor
Manuel José Arce y Francisco Mencos, secretario general de la Asociación
de Estudiantes de Humanidades- oscilaron en señalar el hecho con una
carga de oportunismo político y resentimiento ante la salida del equipo de la
revista Alero, mismo que llevó a cabo la muralización. Por
otro lado, las declaraciones de quienes manufacturaron el proyecto separaron
los conceptos artísticos y pusieron énfasis en la carga ideológica de los
dibujos, así como en el significado dentro de un sistema de comunicación
colectiva y formación política.78
Sin embargo, debido a la ubicación de los murales y
al impacto que causaron los mensajes alusivos al estudiantado, a rectoría y a
la izquierda sin compromiso, la imagen de Rogelia Cruz Martínez pasó
desapercibida en los medios escritos. Solamente quedó la mención de la frase
pintada en el muro de la Facultad de Ciencias Económicas: "Otto está vivo,
Rogelia está viva. Vos estás muerto", que además fue recubierta de pintura
días después. Así, el muro perteneciente a la Facultad de Derecho y que alberga
la Plaza Rogelia Cruz se mantuvo discreto durante años, y la referencia de la
participación de la mujer en el movimiento revolucionario guatemalteco fue
convirtiéndose en una inherencia con la reina de belleza.
El iconotexto que integra el mural
tiene un mensaje claro y contundente, "Mujer: En nuestra lucha falta el
fusil", en un contexto que devenía del debilitamiento del PGT, puesto que
éste sufrió un golpe el 26 de septiembre de 1972, al desarrollarse un
movimiento para aniquilar a sus miembros. Mientras el Comité Central (CC)
conmemoraba el 23 aniversario de su fundación, fueron aprehendidos los
dirigentes Bernardo Alvarado Monzón, Secretario General del Partido, y los
dirigentes Hugo Barrios Klee, Mario Silva Jonama, Carlos Alvarado Jerez, Carlos
René Valle y Valle, Miguel Ángel Hernández y Fantina Rodríguez. En tanto el
ejército incrementó su participación en la economía, la administración
política, el desarrollo industrial y la infraestructura de pertrechos
militares.79
Es necesario tomar en cuenta las dificultades que
afronta la reconstrucción histórica en el proceso de la configuración icónica,
donde el tiempo y las representaciones despliegan significados diversos al
acentuar la carga simbólica proyectada, como es patente en la contraposición
con la percepción en 1977 de Guillermo Toralla, quien destaca en su discurso el
machismo imperante del sancarlista recién graduado como una
generalización del universitario guatemalteco, exponiendo que: "Nos
interesa destacar, sin embargo, el papel ceremonial, casi mágico, que tienen
los murales como exaltadores de un espíritu combativo, dentro de un grupo que
no reúne las condiciones necesarias para la lucha revolucionaria";80 en particular, expone que: "En
el caso de las mujeres, como grupo, tal conciencia no
existe".81
El periodo precedente a la muralización fue
percibido como un reacomodo de las fuerzas político-militares en que la
autocrítica era manifiesta, y el desarrollo de una formación ideológica más
sólida acompañó el inicio de la década de los años setenta. Ante el escenario
que marcó el repliegue militar de la primera oleada guerrillera, el autor del
mural dedicado a Rogelia expresa:
¿Qué sentido tuvo la muerte de Rogelia? No aflojó
el gobierno [...] en un movimiento que está bien consolidado, la muerte de una
reina de belleza le puede dar vuelta a un país [...] la muerte de Rogelia no
trascendió en nada, no porque el gobierno fuera tan agresivo, no. Aquí se ha
hablado mucha paja, mucha paja, la muestra es que ahora los cerotes que echaron
pija toda la vida son diputados y son tan comemierda [...] Entonces, mucha
gente cayó por gusto, pienso que Rogelia es una víctima de nuestros propios
errores, de nuestra propia subestimación de quiénes éramos, no era la gran
mierda [...] Pérdidas grandes por causas superfluas, no me refiero a todo el
heroísmo, si volviera a nacer hago lo mismo, pero no hay que sobrestimar la
babosada.82
Al iniciar el segundo ciclo guerrillero, el panteón
de los mártires de la década de los años sesenta otorgó el nombre de Rogelia
Cruz Martínez, desde los muros universitarios hasta el hacer histórico de los
agentes que remontaron la lucha revolucionaria, con una imagen que sirvió como
ejemplo y concientización para el devenir guatemalteco.
El arma de guerra
En el martirio de Rogelia Cruz Martínez, la
inmolación que sufrió puede verse como un arma de guerra utilizada en el conflicto
armado interno guatemalteco que buscó implantar el terror en la
organización a la que perteneció. La apropiación del cuerpo de la reina de
belleza por parte de sus agresores, encabezada por el jefe de la Policía
-coronel Máximo Zepeda Martínez-, fue a través de la violencia extrema
característica del periodo.
Si bien la desaparición colectiva, que significó el
caso de los 28 desaparecidos, mostró la estrategia
contrainsurgente implantada para desarticular el movimiento revolucionario, el
asesinato del poeta y militante de las FAR, Otto René Castillo, mostró la
crueldad desplegada contra el cuerpo del enemigo, principalmente cuando éste
era un personaje público y con notabilidad en el fortalecimiento del trabajo
ideológico. Su muerte, junto con la de Nora Paiz el 19 de marzo de 1967 en la
aldea de Los Achiotes -Departamento de Zacapa, Guatemala- se
dio mediante la excesiva tortura cometida por sus captores, quienes lo gilletearon83 mientras le hacían recitar su
poema Vamos Patria a caminar, posteriormente su cadáver fue
quemado y los restos enterrados.84
El cuerpo del enemigo fue despreciado,
prevaleciendo la supremacía racional e intelectual que simbolizó la ideología
del sistema dominante, mediante la humillación se proyectó el asentamiento de
dicha ideología y la justificación de su permanencia. Cuando el cuerpo femenino
fue el instrumento utilizado como botín de guerra, la violencia sexual se
introdujo como un elemento más en la tortura infringida. El escenario político
en pugna osciló entre el lugar donde la tortura se realizó y el cuerpo
ultrajado en dos dimensiones, la individual y la colectiva.85 Es decir, en Rogelia Cruz Martínez
y la organización político-militar en la que militó, las FAR.
El sufrimiento de Rogelia mediante la tortura y la
consumación del acto sexual sobre ella fueron convertidos en un trofeo por
parte del agresor. Nuevamente, el imaginario popular y la recreación de los
hechos en la transmisión oral en que se fue asentando la historia del asesinato
-donde la lucha interpretativa contrapuso al "otro", quien era el
enemigo-, plasmó la representación de un Máximo Zepeda que se ufanaba de la
acción cometida por él y sus subordinados en los lugares que frecuentaba para
beber, relatando a detalle la violación y los golpes proyectados hacia su
víctima. Tanto la belleza física como el simbolismo que implicó ser Miss
Guatemala, acrecentaron la necesidad de apropiación del cuerpo de la
mujer, parte de la trivialidad masculina exaltada por el jefe policiaco, lo que
reflejó en la batalla ideológica otras dimensiones internas, como el machismo
inherente de la lucha militar: "Es aquí que consideramos que en América
Latina una cadena semántica inclusiva vincula la violencia, la crueldad y la
muerte bajo los órdenes etnoclasistas excluyentes y opresoras de cada
país".86
Así, la dimensión colectiva fue trastocada al ser
la receptora del sufrimiento de Rogelia, en donde la humillación se desprendió
con el uso de la fuerza, la impunidad y la impotencia frente a los hechos.
También se simbolizaron, a través del cuerpo de Rogelia, las ideologías en combate
donde las instituciones militares y policiacas expresaron el poder que les
otorgó el Estado guatemalteco. Los acontecimientos evidenciaron la incapacidad
de las FAR para proteger a sus miembros, principalmente la reina de belleza,
quienes vieron en su sacrificio una profanación que era necesario afrontar.
La memoria
La reconstrucción de la memoria, como parte del
quehacer histórico, está relacionada con la dificultad que enfrentan las
fuentes para sustentar dicho proceso, principalmente en los escenarios que
resistieron a situaciones de violencia, además de la cercanía relativa de los
acontecimientos. La tarea se complica ante las subjetividades en torno a ello,
como bien afirma Arturo Taracena:
[...] los estudios históricos contemporáneos
orientados hacia el tema de la memoria histórica, muchos de estos estudios han
sido concebidos casi exclusivamente como un ejercicio -de hecho indispensable-
para la reparación para las víctimas, dejando de lado que también deben de ir
en la dirección de contribuir a explicar la complejidad de lo sucedido.87
[…]
El discernimiento en la configuración del personaje
histórico e icono revolucionario que abarca Rogelia Cruz, implica considerar
las líneas historiográficas antes mencionadas, como la creación de nuevas
fuentes, como bien señala José Domingo Carrillo:
En la búsqueda de la reinterpretación de la
historia de los treinta y seis años de guerra, las fuentes orales han probado
ser un recurso valioso para profundizar en el conocimiento de los contextos
locales que moldearon las formas asumidas por las guerrillas en las diferentes
regiones de Guatemala.91
[…]
Si bien la génesis del movimiento revolucionario
guatemalteco fue originada con la participación del Frente Unido del
Estudiantado Guatemalteco Organizado (FUEGO), proveniente de las Jornadas
de Marzo y Abril en 1962 -lo que hacía presente a los universitarios
en la conformación de las FAR-, Rogelia fue quien individualizó esta presencia,
como paradigma de la mujer revolucionaria.
La concepción que lleva a construir el hombre
nuevo guevarista como arquetipo del hombre liberado, en donde el campo
conformado desde la revolución permite el desarrollo de la libertad, es reflejo
del hacer histórico de Cruz Martínez. Como lo señaló Ernesto Guevara en su Carta
abierta a la juventud, la revolución tiene un camino a seguir, que es
otorgar el paso a la ideología marxista-leninista, donde el hombre para
alcanzar su verdadera condición humana se liberará de su enajenación y se
reapropiará "de su naturaleza a través del trabajo liberado y la expresión
de su propia condición humana a través de la cultura y el arte". Lo que
alcanza su plenitud en la transición del socialismo al comunismo, donde la
condición mercancía-hombre propia del capitalismo, cesa de existir.93
La transición de Rogelia, que oscila entre la
participación en el certamen de belleza Miss Universo de 1959
a la militancia política en las FAR, cumple simbólicamente la ruptura de esa
condición mercancía-hombre, transformando su cuerpo de la trivialidad estética
construida bajo los cánones del status quo, al sacrificio
revolucionario que implica comprometerse con la lucha. El escritor Mario
Roberto Morales, en su obra El ángel de la retaguardia, entremezcla
en su narración la agonía de Rogelia antes de perecer, donde el desprendimiento
del cuerpo es paulatino para llegar a la liberación total -en la que
permanecerá para siempre-, y pone voz a los pensamientos de la mujer torturada:
"Puedo, sin embargo, arrojarles mi propio cadáver mutilado a los ojos a
quienes se conmueven con el dolor ajeno".94
[…]
No obstante, la memoria histórica referente a
Rogelia Cruz Martínez quedó reducida a dar nombre a diversas organizaciones,
colectivos estudiantiles y movimientos con demandas particulares, con una
visión de género o proyectos dentro del sistema político guatemalteco. Esto
también puede apreciarse en el abandono que tenía el lugar donde descansan sus
restos, el panteón familiar de los Cruz Franco -en el Cementerio General de
Guatemala-, donde carecía de identificación hasta que en diciembre de 2010
varias organizaciones y familiares de la mártir colocaron una placa en su
tumba, en homenaje a su nombre.
La
muerte de Rogelia quedó impune, sin embargo la inmortalización de la mujer
guerrillera, comprometida en la lucha revolucionaria y la construcción del hombre
nuevo-mujer nueva, en la sociedad socialista como utopía
alcanzable por medio de la estrategia que siguieron las FAR, es inherente a la
imagen y vida de Rogelia. En definitiva, la Miss
Guatemala 1959 embelleció el martirologio
revolucionario guatemalteco como paradigma de sacrificio, conciencia política y
coherencia ideológica que todo militante marxista está dispuesto a afrontar en
el camino de la transformación.
Fuente: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-28722012000200005
















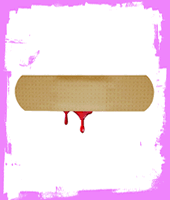
0 comentarios:
Publicar un comentario