Andrea Franulic
…la contestación a su pregunta ha de ser que la mejor manera en que podemos ayudarle a evitar la guerra no consiste en repetir sus palabras y en seguir sus métodos, sino en hallar nuevas palabras y crear nuevos métodos. La mejor manera en que podemos ayudarle a evitar la guerra no consiste en ingresar a su sociedad, sino en permanecer fuera de ella… (Virginia Woolf, 1938, en Tres Guineas).
Son conocidos los argumentos y los hechos que deconstruyen los fundamentos ideológicos y las prácticas políticas del feminismo liberal. Situándome, solamente, en el mundo occidentalizado y en los inicios de la llamada “segunda ola feminista”, tropiezo con los análisis políticos del feminismo radical y cultural en Norteamérica y el feminismo de la diferencia en Europa, por las décadas de los sesenta y setenta. Estos feminismos comparten el rechazo contra las políticas feministas que le demandan “derechos humanos” al poder patriarcal. Ponen en cuestión el deseo de las mujeres de ser reconocidas por una civilización que han proyectado y pensado los varones; el deseo de integrarse a una simbólica y a un aparataje institucional que se han trascendido en base a declararnos inexistentes.
La historia de reivindicaciones feministas da cuenta de cómo cada conquista o acceso conseguidos por las mujeres (educación, sufragio, aborto, liberación sexual, mundo laboral, no violencia) no ha mejorado ni, menos aún, ha cambiado el mundo sustancialmente; al contrario, han sido absorbidos por la deshumanización y el desequilibrio intrínsecos de la civilización masculinista, remozándola. Las puertas que nos abrieron nuestras antecesoras, cuyas reivindicaciones llevaron la marca de la radicalidad, no fueron seriamente analizadas por las liberales post-sufragismo, cuyas demandas llevan la marca arribista del oportunismo político, terminando por cristalizar el fracaso de los mal llamados “avances feministas”.
Es así entonces que Nelly Richard, connotada teórica del post-feminismo criollo, en la mesa inaugural del coloquio “Por un feminismo sin mujeres” (1), usa los verbos “reclamar, solicitar, requerir, urgir” cuando alude a las “tácticas” políticas del feminismo. Por ejemplo: “reclamar contra el fallo del tribunal constitucional en relación a la Píldora del Día Después” o “solicitar, requerir, urgir respecto de la despenalización del aborto”. Es decir, se refiere a las recurridas estrategias del feminismo institucional, también denominado “feminismo de la igualdad” o “feminismo liberal” (dejando a un lado la heterogeneidad que podría existir entre los tres): “…la grupalidad del nosotras las mujeres, (…) sí importa cuando tengamos que reclamar contra el fallo del tribunal constitucional de la Píldora del Día Después o cuando haya que salir a la calle para solicitar, requerir, urgir respecto de la despenalización del aborto. Bueno, ahí, nosotras las mujeres todavía importa…” (2)
En la misma mesa inaugural, la teórica y crítica literaria Patricia Espinosa da cuenta -sin saberlo, por lo tanto, deshistorizadamente- del fracaso del acceso de las mujeres a los centros de producción masculinos. Su exposición describe las repetidas expresiones sexistas (también racistas y homofóbicas) -violentas expresiones- que ocurren dentro de la escena universitaria. Con voz afectada, cuestiona el progresismo aparente de este espacio. Por supuesto, todo este cuestionamiento contiene una demanda implícita: “…¿Es el espacio universitario el lugar donde se ha anulado el sexismo, la división masculino-femenino, el control del cuerpo de las mujeres, la violencia material y simbólica sobre nuestros cuerpos? (…) como que se me vino un vómito que tuve que convertir en discurso rabioso y en parte triste, porque tres años en la Universidad de Chile no han servido para generar una apertura intelectual que desmonte la exclusión y menos el binarismo genérico, y esto es consecuencia de los académicos y de la institucionalidad…”.
Hace, por lo menos, 17 años atrás, el grupo Cómplices (Pisano, Gaviola, Lidid, Bedregal) previó y explicó el fracaso que hoy encarna la incomodidad deshistorizada de Patricia Espinosa, y que es resultado de tácticas políticas como las que defiende Nelly Richard en este coloquio que se pretende de avanzada. Engarzadas a las ideas de lo que yo llamo el feminismo radical de la diferencia, pero aterrizándolas en el contexto chileno y latinoamericano, e interpretándolas desde el potente discurso de Pisano, las Cómplices –y luego otras de ese feminismo autónomo que continúa esta línea teórica- instalan en el espacio político-feminista un marco filosófico que, entre otras cosas, devela y desmonta las estrategias del feminismo institucional, anclado a la macroideología masculinista. Al mismo tiempo, entreteje las ideas-fuerza para, lo que Pisano llama, un cambio civilizatorio.
Las feministas que adoptan el discurso liberal se suman a una estrategia concertada del sistema patriarcal para instalar el modelo neoliberal y sus pseudodemocracias en Latinoamérica, desarticular los movimientos sociales y de resistencia a las dictaduras, e institucionalizar los conocimientos del feminismo rebelde. Es así como se acomodan en los espacios de poder masculinos que se re-arman luego de la dictadura pinochetista: partidos políticos, ministerios, universidades. Alcanzan cargos, logran puestos y accesos, a nombre del movimiento feminista y el movimiento de mujeres: “…la grupalidad del nosotras las mujeres, que sí importa cuando tengamos que reclamar…” (Nelly Richard). Usan esta envestidura para “trepar”. El costo, de entonces, para permanecer, consistió en entregarles a los varones el cuerpo de conocimientos que el feminismo había trabajado fuera de la institucionalidad, transformándose en sus estrechas colaboradoras para, no solo exprimirle la insolencia y la rebeldía (a este cuerpo de conocimientos), sino, y sobre todo, para arrancarle la historia. (3)
Pero Nelly Richard no solo nos conmina a usar, de manera táctica, la expresión las mujeres para salir a reclamar contra el fallo del tribunal constitucional, sino, al mismo tiempo, en el nivel teórico, nos invita a “desbordar, exceder, deconstruir” el signo “mujer”: “…El nombre mujeres puede usarse con comillas o sin comillas. La versión esencializada del feminismo binario, (…), que aquí se estaría refutando, y a la vez mujeres con comillas para aquel feminismo deconstructivo (…) que yo sí creo debe desbordar, exceder la categoría mujeres junto con deconstruir esa categoría (…) me parece que permite hacer oscilar el género (…), entre comunidad las mujeres que sí le importa al feminismo como movimiento social y, a la vez, como desidentidad que quisiéramos compartir aquí…”
Richard separa el cuerpo teórico del movimiento social. Acusa recibo de una de las dicotomías más burdas de los análisis políticos. Yo, particularmente, no tengo ningún problema con las dicotomías en sí, al menos no constituyen ningún fantasma para mí, porque es la lógica de dominio incluyente la que conforma el modus operandi del sistema masculinista. Pero me sorprende, porque las personas de este coloquio, sí tienen problemas con las dicotomías, y muchos. Es más, el discurso binario pasa a ser un anatema para esta tendencia, y sus ángeles vengadores están atentos a acusar y sancionar moralmente cualquier asomo o atisbo de binarismo en los discursos ajenos. Extraña situación.
Sin embargo, tras esta arbitraria división que hace Richard, los dos niveles de su propuesta se unen para apuntalar el mismo objetivo político. Tanto en la “táctica”, “urgiendo por la despenalización del aborto”, como en el discurso, “desplazando el signo mujer”, las mujeres -con comillas y sin comillas- se des-integran en la civilización androcéntrica, material y simbólicamente. Como dice una tal Linda Alcoff, tras desplazar y desmantelar el signo mujer nos quedamos, al parecer, con la idea de un sujeto universal y abstracto, con el mismo humano genérico por el que apuesta el liberalismo y, consecuentemente, el feminismo liberal o de la igualdad, y que las feministas radicales, culturales y de la diferencia de los años sesenta y setenta pusieron al descubierto (4). La cultura patriarcal se ha valido de la creencia de un sujeto universal, abstracto e incluyente para cubrirse las espaldas: el Hombre. Y para disfrazar de inamovible su dominio y, en especial, lo que nos hace a las mujeres: incluirnos como femeninas (masculinas) y, como seres humanas, declararnos inexistentes, negarnos.
Desplazar el signo mujer, opera como una negación sobre la negación. Como las mujeres no hemos logrado marcar el mundo con una historia y una adscripción simbólica propias, relatadas, visibles, conocidas que nos sostengan y que, al menos, contrarresten el referente androcéntrico, no encontramos una propuesta distinta (sin dominio) de ser personas tras el desmantelamiento del signo mujer; nos encontramos con más de lo mismo, con un sentido de la existencia masculinista, o sea, con un sentido depredador de la existencia. Por lo tanto, el signo mujer –y las mujeres con y sin comillas- se des/integran en la feminidad, esencializándola aún más. No por nada las teóricas de esta tendencia están femeninamente arrellanadas en la academia masculinista; solo pueden estar allí y así, a costa de este ejercicio discursivo deshistorizado al que se dedican.
Nelly Richard, entonces, se equivoca cuando se lee genealógicamente en el trasnochado feminismo de la diferencia: “feminismo de la diferencia, luego (…) un feminismo que pasa a ser de las diferencias y luego un feminismo deconstructivo, postmetafísico, postestructuralista...”. Porque todo el desarrollo anterior me lleva a concluir que el post-feminismo no es más que el trasnochado feminismo liberal o de la igualdad, barnizado y revestido con post-modernidad; y es parte del resultado actual del proceso de institucionalización que hace 20 y más años se emprendió contra el movimiento feminista chileno, y también latinoamericano.
Mientras el feminismo siga congelado en el tiempo eterno de la feminidad, reclamándoles, solicitándoles, requiriéndoles, urgiéndolos, implorándoles, demandándoles, o bien, denunciando a los poderes masculinos, estos se mantendrán dichosos manejándonos con nuestras supuestas “conquistas”: alargándolas, quitándolas, otorgándolas, reemplazándolas o atribuyéndoselas; de acuerdo a sus intereses, sus crisis, sus guerras, sus modas o sus cambios de humor, de acuerdo a sus urgencias. Y las mujeres seguirán des/integrándose en su civilización, creyendo en ellos, aceptando sus migajas o haciéndoles la guerra; en definitiva, creyendo en su cultura como la única posible. En tanto, ellos nos seguirán matando. Por eso concuerdo con Pisano en que el feminismo – y por muy post que se lea hoy en día- “está tomado, repetitivo y aburrido, demandante y quejoso, decadente y sin la madurez de la memoria”. (5)
Santiago, julio de 2010
Referencias:
(1) Me refiero al Segundo Circuito de Disidencia Sexual “Por un feminismo sin mujeres”, organizado por la Coordi…nadora Universitaria por la Diversidad Sexual (CUDS) de la Universidad de Chile, y por el Diplomado en Estudios Feministas de la Universidad Arcis. Junio, 2010.
(2) La mesa inaugural del Segundo Circuito se puede escuchar en http://www.disidenciasexual.cl/2010/06/escucha-el-panel-inaugural-del-segundo-circuito-de-disidencia-sexual/
(3) Para quien quiera leer un análisis riguroso y una interpretación radical de los hechos que concertaron –y del debate político que rodeó- la institucionalización del feminismo en este país y parte de Latinoamérica y, asimismo, profundizar en la historia y los planteos de Pisano, las Cómplices y las voces pensantes de la corriente autónoma; en especial, en el discurso de las diferencias ideológicas y de las corrientes de pensamiento feministas, ver: Franulic, A. y Pisano, M.: 2009. Una historia fuera de la historia. Biografía política de Margarita Pisano. Editorial Revolucionarias, Santiago.
(4) “Para el liberalismo, en último extremo, la raza, la clase y el género carecen de importancia en relación con cuestiones como la justicia y la verdad, porque, ‘en el fondo, todos somos iguales’. Según el post-estructuralismo, la raza, la clase y el género son constructos, por tanto, no pueden ratificar ninguna concepción sobre la justicia y la verdad, puesto que no existe una sustancia esencial subyacente que liberar, realzar o sobre la que construir. Por tanto, vuelve a confirmarse aquí que, en el fondo, todos somos iguales.” En Alcoff, L.: 1988. “Feminismo cultural versus post-estructuralismo”. http://www.creatividadfeminista.org El planteo de Alcoff se condice con los análisis que se han realizado desde la autonomía cómplice –y que yo misma he realizado- en relación al tópico de la diversidad. Es decir, cómo el discurso de la multiplicidad de diferencias cae, otra vez, en la indiferenciación, la uniformidad y la homogeneidad. O cómo el discurso des-identitario vuelve a reponer las identidades.
(5) Pisano, M.: 2004. Julia, quiero que seas feliz. Editorial Surada, Santiago, p.73.
















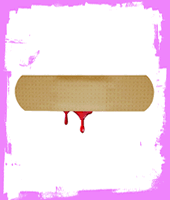
0 comentarios:
Publicar un comentario