Patricia Karina Vergara Sánchez Pues, me acuerdo que unas chavas, de esas feministonas, de las que andan con huaraches y tienen pelos en los sobacos y que hasta algo de miedo me daban por raras, fueron a la secundaria en que yo estudiaba y pegaron un cartelito que anunciaba una conferencia que se llamaba “literatura femenina o literatura ñora”. Miré y miré el dichoso letrerito y no entendí de qué se trataba. Pero, fascinada por algo desconocido que me llamaba, asistí y, quede peor de confusa que antes. Hablaban de cómo mucho de lo escrito por algunos hombres y mujeres, dirigido al público femenino era algo así como un lava cocos, no siempre de forma intencional, pero que funcionaba bastante bien para perpetuar la idea de “feminidad” que implicaba renuncia, sacrificio, de abnegación y, ellas, dejaban abierta la pregunta acerca de la posibilidad de escribir cosas distintas de las mujeres y dirigidas a las mujeres. Yo me asusté, y mucho. Criticaban a grandes autores y decían que lo que escribían reproducía modelos de sujeción. ¿Cómo se atrevían? Llegué corriendo a contarle a mi maestro de literatura lo que había escuchado. Tenía mucho que preguntarle, si él conocía acaso esa “otra” literatura no precisamente de lo femenino, pero sí escrita por mujeres, que no forzosamente tendría que llamar a la musa o a la puta, y en donde a las protagonistas no les tocara un trágico destino si transgredían. Bueno, no pregunté exactamente con esas palabras, porque todavía no las conocía, pero sí era la idea. El maestro, a quien yo admiraba, barba recortada, oloroso a loción costosa y de voz profunda, me miró con condescendencia y sentenció: “No hay literatura femenina o masculina, sólo hay literatura buena o mala, buen arte o mal arte y punto”. Yo, guardé silencio ante su sabiduría. Pasé muchos años bajo su tutela ¿O es que todos los maestros que me tocaron eran clones unos de otros? Durante ese tiempo, no recuerdo haber leído escritoras, es más, creo que ni sabía que existían. Yo soñaba con ser escritor. Sin embargo, había algo, algo que se movía; algo imperceptible ahí, dentro de mí. Entonces, pasaba que yo me enamoraba de María la rebelde personaja de Agustín Yáñez, en Al filo del agua y la acompañaba una y otra vez, maravillada por su escapatoria a revolucionaria y leía a Mario Puzzo en La Mamma, cuando hace concluir un pensamiento de su protagonista, respecto a que los hombres de su alrededor no se sentirían tan fascinados por el dolor y la violencia, por el desprecio a la vida, si pudiesen haber entendido lo que significaba convertir el cuerpo, cada año y sin poderlo evitar, en una caverna hinchada y sangrante que da paso al nacimiento de los hijos. También, me gustaba asustarme cuando B. Traven, en La Carreta, ponía a una malvada lesbiana que quería sentar a la jovencita en sus piernas, con fines perversos. Releía, una y otra vez, los pasajes que me hablaban, a veces muy entre líneas, de ese algo íntimo que, yo intuía, tenía que ver conmigo. Aún así, había un sentimiento de soledad, de inapetencia, de que era insuficiente. No sabía qué faltaba. Y yo escribía y reescribía en ese neutro que mis maestros decían era universal, inclusivo, plural, objetivo. Del gran arte, aseguraban. Pero, no podía evitar observar la forma en que a mis compañeros se les llamaba colegas, la forma en que a mis compañeros se les daba el espaldarazo. Había una diferencia que yo creía sutil, en el trato, en la atención a sus textos, en el impulso. Sin embargo, de verdad, no entendía yo de qué se trataba, no comprendía a qué se debía el contraste, aun cuando yo era muchas veces la única mujer en los talleres literarios del, en ese entonces alejado, suburbio donde vivía. Era aquella la época en que me sentía orgullosa si me decían que en mi texto no se notaba que lo había escrito una mujer. Hasta que un día, ocurrió lo inevitable, en la biblioteca encontré una novela escrita por una autora. Ni siquiera puedo recordar cuál fue. Sólo sé que fue un golpe en la cabeza, Sólo sé que comencé a buscar con ansiedad. Entre las primeras, fueron las que estaban más a la mano: Rosario Castellanos, Gabriela Mistral, Sor Juana, Isabel Allende, Oriana Fallaci, Virginia Wolf, biógrafas, novelistas, poetas y luego otras, llegué a las feministas: Dejé de ser huérfana. Bebí sedienta a todas las escritoras que estuvieron a mi alcance: Casi no dormí una temporada, tenía que recuperar los años perdidos, encontrarlas, encontrarme. Saber que se podía escribir de la consistencia exacta de la salsa para la carne, dentro de una novela exitosa, pero también, en otra obra, hablar de lo que duele hasta hacer morder la almohada, sin fingir falsa grandeza moral, o, en otra, cuestionar con humor la forma en que se desgasta la vida cada día. La palabra no desigual, pero sí distinta. A otra tinta, de mujer. Por supuesto, cuando volví a mis antiguos senderos, ya no era la misma. Ni siquiera podía, aunque lo intentara, escribir en ese neutro. Para mí, ya era engañoso, no era ni plural, ni incluyente, más bien hablaba al mundo y del mundo en masculino. Comencé a escribir con la conciencia de ser, entender y escribir desde este cuerpo sexuado, de lo que desde el exterior se ha apostado sobre él y, al mismo tiempo, desde lo que yo he elegido en forma conciente. Desde lo poco o mucho que resulta desde esta contradicción constante. Partir del principio fundamental: Esta soy yo y no éste o ésta que tú decretas. Mis maestros me hicieron saber que lo que yo estaba haciendo era muy inconveniente, porque ni siquiera era literatura femenina, de esa que se vende muy bien, por ejemplo en revistas del corazón o en best-Sellers de heroínas fantásticas, de mujeres extraordinarias, locas que se convierten en reinas legendarias o reinas que se vuelven locas señaladas, o de cómo ser una gran mujer. No, yo no escribía literatura femenina. Yo escribía en femenino, y eso era, es: imperdonable. Me eché a perder. Me había puesto ya las gafas violeta y, hasta ahora no he deseado, aunque duela a veces, quitarlas de mis ojos. Me hicieron saber que escribir en femenino es grave de muchas formas. Es grave porque “hace sentir excluidos a los varones”; porque no es vendible, no atrae a numerosos lectores, ni a las grandes casas editoriales “ahora que la industria editorial está en crisis”; también, porque, según reclaman, sólo explora a la mitad del mundo, “No se ocupa de lo que a todos nos hace humanos”; Porque resulta ridículo, más cuando se me ocurre quitar o escribir la letra A al final de algunas palabras, sobre todo cuando reivindica, “está modificando y atentando contra el idioma”; además, porque escribir así es “impúdico”, porque es “soberbio”, porque “está pasado de moda”. Creo que, también, porque les hacía sentir un poco incómodos. (Para ser justa, debo decir, que cuando me fui de este lugarcito en Estado de México donde habitaba, soñando encontrar otros aires, no hubo respuestas muy diferentes). En fin, ahora yo soy de esas, de las feministonas, de los huaraches en los pies, de los pelos en los sobacos, de las raras. Me hicieron saber que haber hecho crecer está voz, es un camino desafortunado y me costó algunas lágrimas reconocer que tenían razón. Dolió resignarme, me costó trabajo que me quedara claro el que, entre las principales razones, a causa de esta voz, voz inconveniente, que no es vendible ni se vende, que no se adueña de lo universal, si no que se ocupa sólo de esta parte que me toca del mundo, de lo que me hace humana, ridícula, impúdica, soberbia, pasada de moda, incómoda: Nunca seré la escritora, mucho menos el escritor, que América latina y el mundo esperaban. Pero, me queda esta mirada insistente que se enoja, que se indigna, que se alegra, que se conmueve, que me provoca a gritar muy fuerte a los vientos y, lo cierto, es que no he encontrado nada más ruidoso que estas letras necias, encantadas de salir y andar rodando. Fuente: Insurrectas y Punto |
viernes, 24 de diciembre de 2010
Home »
Feminismos
» Escribir en femenina
Escribir en femenina
9:42
Feminismos
















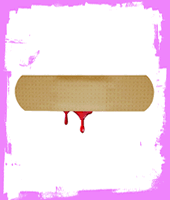
0 comentarios:
Publicar un comentario